
“Es un mito que abandonaron a Bojayá, pero todo se ha hecho mal”
28 de febrero de 2016Así asegura Paco Gómez, un periodista que se ha sumergido en el Atrato y quien ahora publica su segundo libro sobre el tema.
 Paco Gómez vino a trabajar en Colombia en 1996 por un intercambio que hicieron el periódico El Colombiano, de Medellín, con el diario El País.
Paco Gómez vino a trabajar en Colombia en 1996 por un intercambio que hicieron el periódico El Colombiano, de Medellín, con el diario El País.
Foto: Cesar Romero, Centro de Memoria Histórica.
Paco Gómez es un periodista español que hace casi 20 años entró por primera vez a Chocó y desde entonces cayó en lo que él llama el “embrujo del Atrato”.
Las relaciones que estableció con los habitantes hicieron que fuera el primer reportero en llegar a Bellavista, el casco urbano del municipio chocoano de Bojayá, cuando la masacre de aquel 2 de mayo de 2002 aún continuaba, la misma que dejó 79 personas muertas en el acto.
Los muertos, la barbarie, el combate entre las Farc y los paramilitares, y el cubrimiento que hicieron muchos de sus colegas fueron definitivos para que este periodista dejara de creer de una vez por todas en la imparcialidad de la que siempre dudó y tomara partido por las comunidades.
Meses después publicó el libro ‘Los muertos no hablan’, acerca de la resistencia civil de los pobladores y ahora repite la experiencia de escribir sobre Bojayá, luego de que la comunidad lo aceptara.
Además, este periodista estuvo en el acto de reconocimiento que hicieron las Farc ante 400 chocoanos.
Él sostiene que la realidad de hoy es mucho más descorazonadora que la que hubo después de la masacre.
Es por eso que VerdadAbierta.com conversó con él sobre su nuevo libro ‘La guerra no es un relámpago’, sus experiencias en Bojayá, su posición frente a cómo los periodistas cubren el conflicto y cómo escribir de esa masacre lo cambió.
VerdadAbierta.com: ¿Qué vio cuando llegó a Bojayá el2 de mayo de 2002?
Paco Gómez: Las Farc todavía se enfrentaban con los paramilitares, mientras los restos de las víctimas estaban en la capilla y afuera.
Fue tenaz porque era ver los civiles convertidos en marionetas en un teatro de guerra muy complejo y a pesar de eso tener que seguir para adelante.
V.A.: ¿Y dónde estaban los demás periodistas?
P.G.: Como entré de primero, con la misión humanitaria de la Diócesis de Quibdó, salí muy rápido para poder contarlo y publicarlo en El País de España (lea el artículo).
Cuando llegué a Quibdó, supe que unos estaban en Medellín y otros en la capital chocoana intentando acceder a Bojayá.
Querían que el Ejército los metiera, que fue como entraron finalmente.
Les dije a mis colegas que había cerca de 120 muertos y creyeron que estaba bromeando.
Me preguntaron si había alguna fuente oficial que lo ratificara, pero la fuente oficial también era y es parte del conflicto.
Varios colegas cayeron en la trampa de que las fuentes oficiales son más confiables que víctimas.
V.A.: ¿Qué cambió en usted luego de cubrir esa masacre?
P.G.: Me costó mucho tiempo procesarlo y darme cuenta, desde mi profesión, la complicidad no consciente que muchas veces tenemos con relato el poder terrorífico.
Me obligó a decidir no comer del periodismo para hacer el periodismo que quería; lo cual es duro e injusto, pero me tocó hacerlo.
V.A.: Pero, por el otro lado, usted fue el primero en escribir la historia de la masacre…
P.G.: Es el mayor éxito periodístico de mi vida.
Durante una semana fui el periodista más conocido del mundo.
El New York Times me sacó en portada.
Desde el punto de vista egoísta profesional, debía estar feliz; pero estaba hundido.
Me sentí un sepulturero porque yo entraba, salía y daba como un certificado de sí, están muertos.
En ese momento me dije: “He triunfado periodísticamente pero, ¿ahora qué?”.
V.A.: ¿Y de esa pregunta nació el libro ‘Los muertos no hablan’?
P.G.: Volví a Vigía del Fuerte (municipio que limita con Bojayá) a las dos semanas de la masacre, le pregunté a la gente qué hacíamos y ellos me dijeron que contara otra historia.
En efecto, el libro no habla de la masacre, sino de las personas que hacían resistencia civil al conflicto desde antes.
Mi forma de trabajar cambió a partir de entonces y decidí que solo incluiría las fuentes que aportaran.
V.A.: ¿Fue cuando le cambió el chip para estar del lado de las comunidades?
P.G.: Es un acumulado.
Nunca he creído en la imparcialidad, aunque antes intentaba hacerlo.
Si había una masacre brutal en Urabá, que fue donde empecé a cubrir con el periódico El Colombiano, y sabía que el Ejército estaba involucrado, pues iba a hablar con (el general) Rito Alejo del Río.
Respetaba su versión oficial y la transcribía.
Intentaba ser imparcial, aparentaba escuchar las voces sin ningún tipo de intervención, pero es un poco falso.
V.A.: ¿Y qué hizo en este último libro?
P.G.: A mí no me importa que los paramilitares, a los que llaman Bacrim, no entren como fuente en este libro ni en los artículos.
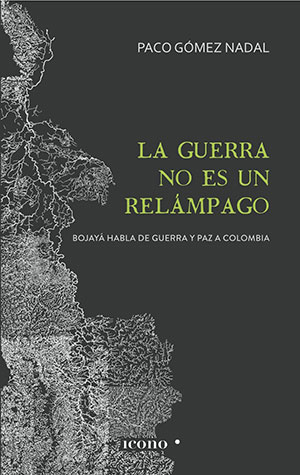 Portada del libro de Paco Gómez.
Portada del libro de Paco Gómez.
V.A.: ¿Por qué?
P.G.: No son actores políticos.
Vemos cómo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, antes Clan Úsuga, visten uniformes y brazaletes.
En el río Truandó, en el Salaquí, en el Bajo Atrato, acaban de entrar otra vez centenares de paramilitares.
Mi hipótesis es que están intentando darse una imagen de actor político, como lo hizo Carlos Castaño, y no de mercenarios para tener algo que negociar con el Estado.
No seré cómplice de eso.
Yo estoy del lado de las comunidades.
V.A.: Pero ellos fueron otros de los actores armados en la masacre.
P.G.: Y están en todo el libro, se explica toda la situación, dónde están en Quibdó, en Istmina, etc.
Obviamente es un actor que hay que contar.
Pero una cosa es contar lo que hacen y cómo pesan en la historia, y otra es darles voz.
V.A.: ¿Por qué escribir de Bojayá?
P.G: Bojayá es tan importante por lo simbólico: el número de víctimas en un solo pipetazo; la cantidad de menores de edad que murieron, que fueron 48; el hecho de que fuera en un templo católico en un país creyente y en unas comunidades como las del Pacífico que son tan profundamente espirituales.
Además, demostró la actitud colonizadora que tiene el Estado colombiano con su territorio.
La masacre no representa todo pero puede ser un elemento aglutinador porque si entiendes que lo que pasó en Bojayá tiene unas características coyunturales propias y estructurales compartidas con el resto del país, puedes hacer el ejercicio con otros lugares.
Eso es a lo que juego en el libro, ver lo concreto pero empezar a abrir el foco hacia lo estructural y no quedarnos en la anécdota.
V.A.: Algunos líderes de otros municipios de Chocó consideran que esas víctimas y esa masacre invisibilizan un poco los otros conflictos. ¿Cree que sea así?
P.G.: Es difícil porque cómo calibras el dolor o la resistencia.
La situación de guerra en este momento es mucho más dura en San Juan que en el Atrato, por los choque entre ELN y el Clan Úsuga.
Hay una pelea por el control de la minería y, además, es brutal el confinamiento de gente en el Alto Andágueda.
Ahora, si piensas desde el punto de vista periodístico, es casi imposible contar todo.
Es más viable elegir lugares simbólicos para tratar sacar algo y eso hago en el libro.
En realidad, hablo de Bellavista en un capítulo.
El resto es Chocó y el país.
V.A.: ¿Qué cambios hay en el Bojayá de 2002 al Bojayá de hoy?
P.G.: Los viajes que hice entre septiembre y diciembre de 2015 para hacer este libro fueron los más duros que he hecho en las comunidades, los más descorazonadores.
V.A.: ¿Más que después de la masacre?
P.G.: Mucho más.
Porque después de la masacre había shock pero también ganas de retornar y reconstruir su pueblo.
A pesar del dolor, hubo reuniones comunitarias para ver qué hacían y cómo se apoyaban en lo psicosocial.
La primera reacción de la comunidad fue unirse mientras que ahora hay un fraccionamiento.
En Bellavista queda un 20% de la gente original, ha habido desplazamientos enteros y gota a gota, incluso ha habido despojo de casas en el Nuevo Bellavista.
V.A.: ¿El desplazamiento es por temores que dejó la masacre o porque siguió la violencia?
P.G.: En parte porque siguió pero, por ejemplo, la justicia dictaminó que había que indemnizar a determinadas víctimas, no a todas.
Entonces una familia recibía 800 millones y se convertía en la envidia de todo el mundo.
Lo primero que hacían era irse para Quibdó y allá normalmente los paramilitares los vacunaban, los abogados los tumbaban con otra parte y el resto se iba en bebida y otras cosas.
Se quedaban sin plata y no podían volver porque eran mal vistos en el pueblo.
Otros se fueron porque no soportan el dolor, porque nadie les ayudó a procesar el duelo y cuando llevas seis años sin dormir, tienes que salir, así sea a la miseria de Quibdó.
V.A.: Usted habla en su libro del Nuevo Bellavista. ¿Qué descubrió durante la investigación?
P.G.: Pensaba que la construcción del mismo pueblo de Bellavista se había hecho en compensación por la masacre, pero los documentos del Estado muestran que fue ante el riesgo de una inundación, no por reparar.
De hecho, las casas del nuevo pueblo se asignaron a los que tenían casa en el Bellavista viejo, no a las víctimas de la masacre.
Como si fuera poco, la propia estructura del pueblo nuevo genera choques, están aislados.
Es el mundo al revés.
 El autor explica que su libro se debe y es de las comunidades.
El autor explica que su libro se debe y es de las comunidades.
Por eso, lo presentó primero en Bellavista el pasado 21 de febrero de este año.
Foto: Archivo personal de Paco Gómez.
V.A.: ¿Por qué?
P.G.: En el Atrato la convivencia la marca el río y todo pasa allí.
Pero el Nuevo Bellavista no tiene río, está a medio kilómetro.
Se rompió toda su identidad y su forma de conocimiento.
Y la gente que era original de Bojayá pidió que en el pueblo no hubiera una estación policial o militar cerca.
A pesar de eso, les clavaron una estación gigante, en medio del colegio y el centro de salud.
Entonces la gente original de Bojayá vive en los barrios más alejados.
Eso ha creado cantidad de roces.
Hay hombres borrachos desde las 11 de la mañana porque no tienen otra cosa que hacer.
No hay trabajo.
Por eso es mucho peor.
V.A.: Usted estuvo en el acto en el que las Farc y el Estado reconocieron sus responsabilidades por la masacre. ¿Qué pasó?
P.G.: A cualquiera que se lo contaran, alucina: en medio de la guerra, en una zona de conflicto con Vigía del Fuerte enfrente lleno de paramilitares.
Un acto en el que no hubo un solo abrazo ni se fingió reconciliación.
Fue muy formal.
Todo el mundo dijo lo que tenía que decir.
Eso habría sido diferente con cámaras de televisión.
Para mí lo más interesante empezó cuando se fueron los representantes de organismos que estaban invitados sin derecho a hablar, como el Centro de Memoria Histórica o el Alto Comisionado para la Paz.
Vea los comunicados de las víctimas y de las Farc
V.A.: ¿Qué pasó?
P.G.: Fue una reunión de más de cuatro horas en las que representantes del Comité de Víctimas de Bojayá se sentaron con las Farc.
Ahí estaban construyendo paz.
Me contaron que hablaron de problemas como la autonomía o los desaparecidos y hubo compromisos.
No entré pero vi cómo entró y salió la comunidad.
Estaban tensos por la escenografía del evento y porque había ocho comandantes de las Farc.
Pero todos salieron mucho más calmados.
Creo que en ese momento faltó una valoración política fuerte en el país.
V.A.: A propósito, ¿por qué no entraron los medios al evento?
P.G.: El Comité de Víctimas decidió que fuera cerrado a medios porque temían que se instrumentalizara su dolor y sus lágrimas fueran usadas.
Lo que hicieron fue enviar los cuatro minutos de video que querían y las notas de prensa.
Pero yo creo que los medios a veces somos muy soberbios.
Si eso lo hace el Gobierno, como sucede con la información de La Habana, no ponemos ningún problema; pero si lo hace una comunidad, nos parece que son poco inteligentes.
El acto fue trascendental para el país.
Quien no lo quiera ver, no cree en proceso de paz.
V.A.: ¿Por qué trascendental?
P.G.: Era muy fuerte ver al Alto Comisionado (Sergio Jaramillo) diciendo “lo siento, el Estado también tuvo la culpa” y a Pastor Alape (miembro del Secretariado de las Farc) asegurando que metieron la pata muy mal.
No a todos, pero sí a varias de las más de 400 personas que estaban en el evento, les ha servido al menos para creer de nuevo en el futuro.
La actitud cambió y hasta la posición corporal es más segura.
V.A.: Uno de los títulos que pensó para este libro fue ‘Todo se ha hecho mal’. ¿Por qué?
P.G.: El mito que se ha abandonado a Bojayá es mentira.
En eso sí tienen razón los de Riosucio, los de Istmina, los de Lloró.
Todas agencias, las ONG y cooperación internacional querían estar en el Atrato.
Uno piensa en esa intervención y ha sido brutal, pero todo ha sido un desastre.
Luego, Martha Nubia Abello (del Centro de Memoria Histórica) me dijo que era un título descorazonador y posteriormente Felipe, un líder, dijo esa frase que me pareció maravillosa.
La guerra no es un relámpago para mí significa que no todo es bueno o malo, blanco o negro, no es paz o guerra.
Todo es mucho más complejo.






